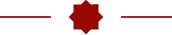Almería
En la Ruta de las Alpujarras, Almería contó con el puerto más importante de al-Andalus, por lo que su defensa tenía que ser extraordinaria; así Abderrahman III concibió su alcazaba como un palacio-fortaleza que llegó a ser la edificación de este tipo más colosal de Europa.

Las páginas de Pedro Antonio de Alarcón sobre Almería se perpetuaron para dejarla como una ciudad perdida en la soledad y anclada en tiempos remotos. Incluso, releyendo a Gerald Brenan, parece como si no la hubiera visto o se hubiera quedado en sus aledaños. Pero lo que verdaderamente tenía la ciudad de distinto era su carácter talasocrático, haber sido mucho antes que Ragusa, o sea, Dubrovnik, una ciudad libre y haber seguido siendo fiel al Mediterráneo cuando toda España desertó de su patrocinio y se lanzó a la aventura en el Atlántico.
Tal vez, a ello le ayudara el abrigo que le prestaban los montes que la rodean y las ramblas que bajan desde ellos, pacíficas en apariencia, terribles cuando el agua las convierte en furiosas torrenteras. Pero eso mismo le confirió el carácter de oasis abierto para todo el que llegaba tras doblar el Cabo de Gata, el punto donde el agua del Mare Nostrum da la vuelta para convertirse en andaluz.
Ha sido esa cualidad la que le permitió ser en el cine Estambul, El Cairo, Mesina, Palermo, una ciudad californiana… Hay cien Almerías que se miran en el espejo del celuloide y reflejan otras tantas imágenes.
Antes, cuando se entraba en la ciudad por la carretera de la costa a la que daba escolta el castillo-faro de San Telmo, el pequeño túnel de la carretera excavado en la roca enmarcaba la alcazaba por encima del barrio de Pescadería; ahora los viaductos de la autopista la explayan desde arriba poniendo el mar de telón de fondo de su rosario de torres.
Durante siglos, sus muros de piedra, que albergaron estancias, jardines y fuentes, quedaron segregados sentimentalmente del casco histórico de la población. Como si una maldición hubiera caído sobre ella, fue hundiéndose en el deterioro social, rodeándose de barrios que seguían el mismo camino. La recuperación, tanto restaurando piezas arquitectónicas como especies vegetales y volviendo a hacer sonar los caminos del agua por sus jardines, comenzó en el mítico 1992 y está consiguiendo frutos.

Como todos los alcázares andalusíes, también éste tuvo su rey poeta, Almotacín, que describió un paisaje sin saber que prefiguraba la bandera de Andalucía:
Una bandera verde se ha hecho
un cinturón con la blanca aurora
y despliega sobre ti su deliciosa ala.
Corrían tiempos en los que no había discontinuidad entre esa acrópolis altiva y la ciudad que dormía confiada a sus pies. Seguramente entonces, al igual que el Hizrany de Praga, el castillo almeriense tendría también su barrio, Pescadería, que mucho más tarde se convertiría en un enclave de gentes humildes en el que las mujeres encalaban las casas con colores vivos, imitando los que lucían las casas del centro, pero logrando un conjunto armónico que hoy, para desgracia de la estética y de los pintores expresionistas apenas permanece en unas pocas.
Suavemente, pero con casas que tienen media planta más en su fachada que en su trasera, bajan las calles hasta Almedina. Este eje constituye el decumano de la ciudad romana, el brazo de la cruz formada entre él y el cardo a partir de la puerta de la muralla que hace poco apareció junto a una factoría pesquera y que no coincide con lo que luego se llamaría –y se llama– calle Real.
Casi perpendicular a Almedina se encuentran la calle de San Juan y la iglesia que le da nombre. Fue construida sobre la mezquita mayor, y la construcción cristiana conservó, escondido, un gran lienzo del mihrab que ha vuelto a ver la luz recientemente y cuyos arabescos indican la magnificencia que debió poseer el oratorio.

Todo eso, en un dédalo de calles estrechas, es ahora una ciudad silenciosa pero que conserva casonas adustas a las que no les falta nunca una pizca de detalles ornamentales. Van desembocando en placitas recónditas, escondidas por una geometría voluntariamente asimétrica para resguardarlas del viento que, desde Levante o Poniente, siempre acompañó a la ciudad. Estamos en medio de la Almería de la infancia de Federico García Lorca, donde captó que aún era posible escribir tragedias con el mismo pathos que las griegas.
Las dos plazas con mayores dimensiones son las de la catedral y el ayuntamiento, como si hubieran querido repartirse los papeles hasta en los conventos. Calle Real arriba, dejando atrás el Arquillo (el único que queda de los muchos que tendría la medina) y con el ánimo preparado a perderse en las revueltas, se llega a la Plaza de la Catedral. Es en realidad otra fortaleza dispuesta, con muros poderosos y torre vigía, a defender a la población de las numerosas incursiones de piratas que Almería padeció en los siglos de la soledad.


Cada una de las dos plazas, para seguir en el paralelismo, tienen adosado un convento: a la primera está el de las “Puras” y, tras la segunda, el de las “Claras”, ambos con portadas singularmente hermosas.
La de este último es el vértice entre el principio de la calle Real y la de las Tiendas, con su final en la iglesia de Santiago y fachadas que hasta hace poco conservaron las heridas de los bombardeos de la Guerra Civil. Aquí se marca el inicio de otra etapa de la ciudad que no ha sido tratada frecuentemente con el peso que merece: la Almería modernista.
Almería posee un catálogo abundante de casas e, incluso, de conjuntos de este estilo –escaso en Andalucía– que, a pesar de su belleza, no es valorado justamente.
Las minas de hierro de Alquife, en la zona de El Marquesado en Granada, fueron explotadas por la compañía minera escocesa “The Alquife Mines and Railways Company”. Alquife era el único lugar en España donde se producía hierro, que era trasladado por tren hasta el puerto de Almería, y desde ahí era transportado en barco hasta Glasgow, donde se hallaba la compañía. La gran producción de hierro hizo necesaria la dotación de una infraestructura adecuada para embarcar el material de manera más eficiente. Se pensó entonces en construir un muelle de carga elevado, que permitiera la carga y descarga de manera sencilla: el mineral se precipitaría desde la altura de la plataforma gracias simplemente a la gravedad. El ahorro de tiempo en la operación era más que considerable.
Así, en 1902 se empezó a construir el conocido como Cable Inglés, con una envergadura de 100 metros de largo y 17 de alto, además de los 900 metros de vía hasta la estación ferroviaria. Fueron necesarias 3,8 toneladas de acero 8.000 metros cuadrados de madera y hormigón. Su diseño está inspirado en la técnica utilizada por G. Eiffel, que consistía en la utilización de pilares de hierro con traviesas, lo que garantizaba la estabilidad del conjunto.
Fue inaugurado por el rey Alfonso XIII en 1904, y en 1998 fue declarado Bien de Interés Cultural. En la actualidad se encuentra en perfecto estado de conservación, con una bella iluminación nocturna que acentúa su presencia en el Parque de las Almadrabillas.

Fue la época de la minería y de las exportaciones a Centroeuropa de frutos, especialmente uvas, la que atrajo a la ciudad familias de ingenieros y de comerciantes que buscaban tener en sus manos la técnica y los hilos de estos negocios, los mismos años en los que en Alemania y en Austria se levantaban los edificios del Jugendstil. “A cada tiempo su arte y a cada arte su libertad” era el lema que presidía allí las líneas con las que construían Otto Wagner y Joseph Maria Olbrich o con las que Klimt pintaba el Friso de Beethoven.
La Puerta de Purchena reúne varios de estos edificios, aunque la Casa de las Mariposas que, por fin, hemos encontrado restaurada, destaque por su belleza y por su emplazamiento. En la plaza, que sigue siendo el corazón de la ciudad, han colocado a pie de calle una estatua de uno de los almerienses más preclaros, Nicolás Salmerón, presidente de la I República española.
Los edificios modernistas continúan en el Paseo y también en las calles cercanas a la Rambla (seca o temida, que cortaba la ciudad hasta que se convirtió en un espléndido bulevar). Existen otros ejemplos, como una casa de balcón con cariátides que podría estar en la mismísima Pařížská de Praga; en las afueras la Casa Fischler, que posee unos techos pintados de autor desconocido pero que, con seguridad, estaba cercano a la Secesión vienesa.
Aquella Edad Dorada se terminó cuando se agotó la última veta de la mina. Técnicos y trabajadores hicieron el camino hacia nuevas explotaciones en Murcia llevando con ellos el apelativo que pasó a hacer cristalizar un palo flamenco: los tarantos. Así se llama la Peña que, hace ya hace muchos años, dio vida a los Aljibes ̶ entonces a punto de desaparecer ̶ , y sigue manteniéndolos llenos de cante en el borde mismo del Paseo.


La simetría de la avenida fue destrozada inmisericordemente por la especulación urbanística de principios de los años setenta. En los solares de muchas casas decimonónicas de dos o tres plantas –esas de las que hablaba Pedro Antonio de Alarcón– se levantaron sin miramientos bloques con una decena de pisos. Aún hoy, esos cambios bruscos de altura sólo consiguen ser endulzados por la frondosidad de los castaños de indias que, de punta a punta, extienden su copa sobre el horror.
Siguen en pie los edificios que constituían aquel foro: el Gran Teatro –en condiciones menos que buenas– y el Casino, restaurado para que sirviera de Delegación del Gobierno autonómico.

Han extendido un mar sin fin
Y de ese mar han hecho un camino hacia el alma
Algunos se han embarcado en ese mar
emergen de él ya musulmanes ya cristianos
En este mar que no limitan ni fondo ni playa
Prodigios y maravillas hay innumerables.
Fragmento de El libro de los Secretos, de Farîd al-Din ‘Attar (poeta persa que vivió en la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del XII).
Almería esculpió en su cabo, ayudada por volcanes, una proa que es como una mano cuyos dedos acarician el agua.
Antonio Zoido
Es escritor