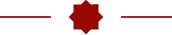Los jardines acuáticos
“¡Qué bella alberca! Su vista, su belleza
Iluminan las mansiones.
Es tal su belleza, que en cuestión de categorías
Ella es la primera y el mar, el segundo
Los inmensos jardines pueden prescindir
De que las nubes se desnuden en sus aguas.
(Así describió el poeta árabe al-Bahturi (820-897), natural de Alepo (siria), los jardines acuáticos del palacio abasí de Samarra, en tiempos de califa al-Mutawakkil).
Desde los legendarios paraísos orientales hasta los más innovadores diseños de la jardinería moderna, muchos son los cambios que se han producido en el arte de la ornamentación floral. Sin embargo, existe un elemento omnipresente en la mayoría de los estilos y en la filosofía de sus principios artísticos: el agua; el líquido elemento, que el gran maestro del Renacimiento, Leonardo da Vinci, no dudara en calificar como “la savia de la Naturaleza”.
China, como en tantas otras cuestiones, fue la pionera. Al emperador Wu, de la dinastía Han (206 a.C./220 d.C) -contemporánea, por lo tanto, de la Roma imperial ̶ una vez concluyó con la difícil unificación del extenso país, se le ocurrió crear un edén para su inmortalidad, un espacio en donde estuvieran presentes las brumas del norte, la claridad de los valles del sur y las fantásticas colinas de las montañas centrales del país. Lo que ocurrió fue que, al no poder reconstruir tales montañas y cordilleras en la realidad, decidió recrearlas en la fantasía. De esta manera construyó el jardín-lago-isla que ha sido reproducido, con numerosas variaciones, una y otra vez, tanto en China como en Japón. En el jardín de Wu las rocas sustituyeron fielmente a las montañas, los arroyos a los ríos, los bonsáis a los gigantescos árboles y el lago al mar. Wu, sin proponérselo, había puesto los cimientos del arte jardinero chino.
Japón, uno de los países más exquisitos del mundo, supo recoger los fantásticos diseños del arte de la jardinería china, adaptándolos seguidamente a su filosofía vital. Japón incorporó su peculiar geología de montañas volcánicas, con las laderas cubiertas de bosques y cráteres nevados, casi tan ricos en plantas como China, pero con la belleza del elemento fuego (volcán), además del clima mucho más benigno. La capital del período Heian (794-1185), fue Kyoto. Al parecer, siguiendo los relatos de Genji (de la autora Murasaki Shikibu, que escribió la primera novela en el sentido estricto de la historia de la literatura), el lugar se escogió por su singular belleza, más como espacio de recreo que como sede del gobierno. La ciudad estaba rodeada de colinas selváticas y un centenar de arroyos que bajaban de las montañas murmurando y salpicando en sus numerosos jardines. Pasear en barca por los lagos de los jardines, escribir poemas a las flores, escoger piedras y proyectar cascadas, incluso sentarse toda la mañana mirando el humo ondulante de una hoguera producida por la quema de rastrojo de podas realizadas y plantas sin utilidad, o echar de comer a los peces, fueron los pasatiempos preferidos de la corte Heian. De aquellos legendarios jardines, lamentablemente hoy no queda ninguno; pero, en 1894, para festejar los 1.100 años de la ciudad de Kyoto, como capital del antiguo país del Sol Naciente, se realizó la reconstrucción de uno de ellos: el santuario Heian, uno de los jardines más alegres y mejor trazados del mundo, con huertos de cerezos, macizos de azaleas, islas de nenúfares y grandes extensiones de lirios. Realmente el espíritu de Genji está ahí.
Colores
Pascual Timor. ©Fundación El legado andalusí.

De extremo Oriente, a través de la legendaria Ruta de la Seda, el arte de la jardinería llegó a las puertas de Occidente, concretamente a Persia, encrucijada entre la India y el Mediterráneo, la cuna de uno de los más grandes místicos y filósofos que haya dado la Humanidad: Zaratustra (Zoroastro, en griego: “el de la luz dorada”; creador del movimiento mazdeísta, e impulsor de la dualidad, como fuerzas antagónicas: el Bien y el Mal; lo primero representado por el alma, el espíritu, y lo segundo por el cuerpo, la materia).
Patio de la Casa de la Contratación, Sevilla.
©Xurxo Lobato. Fundación El legado andalusí.

Los persas ocupan un lugar especial en la historia de la jardinería. Ninguna otra cultura ha sentido tal fascinación por los jardines. El arqueólogo e historiador norteamericano Arthur Upham Pope (1881-1969), especialista en el arte persa, supo muy bien describirlo: “En Persia, la necesidad de poseer un jardín está profundamente arraigada, más articulada y es más universal que la pasión de los japoneses por las flores o que la afición de los ingleses por el campo”.
Arthur Upham quedó extasiado al contemplar el célebre complejo botánico y arquitectónico de Narenjestan-e Qavam, donde no dudó en fijar el instituto asiático; paraíso en la tierra que describió con estas palabras: “Es un jardín fascinante y agradable a los sentidos; los árboles y las flores transmiten fragancia y belleza a la atmósfera con sus exquisitos aromas, hermosos y poéticos. Dentro de este jardín —cuyo nombre recuerda a la naranja amarga— se alza un equilibrado edificio de agradable arquitectura; se trata de una de las obras artísticas más excepcionales de los alarifes de Shiraz, diseñada en el siglo XIX por Ebrahim Khan-e Qavam. Un paseo a través del jardín se convierte en la más agradable experiencia, al tiempo que podemos contemplar una obra artística pocas veces repetida por el ser humano”. Desde 1998, el Narenjestan-e Qavam forma parte de la Facultad de Arte y de Arquitectura de la Universidad de la ciudad persa de Shiraz. La extremada aridez de Persia y su cielo despiadado hacen que los jardines de altos muros, con la sombra que proporcionan sus árboles y con el aire refrescado por los arroyos y las fuentes, representen la simple expresión del paraíso. En efecto, la promesa que Mahoma hace del Edén es precisamente que llegarán huríes de ojos negros “de resplandeciente belleza, lozana juventud, pureza virginal y exquisita sensibilidad” hasta un pabellón del jardín sombreado por palmeras y granados, junto a arroyos no sólo de agua sino de leche y miel. Originalmente, la palabra “paraíso” significaba parque de caza y continúa siendo el término empleado en Persia para designar un jardín. El plano del jardín persa seguía siendo estrictamente formal; una versión modificada del plano egipcio, generalmente en forma de cruz (griega o latina). Dos canales principales dividían el jardín en cuatro zonas representando, se decía, las cuatro moradas del universo. El centro, donde coincidían los canales, o ríos, solía estar formado por un depósito sobrante, revestido de baldosas azules para acentuar el frescor del agua. En los jardines de mayores proporciones había centenares de canales subsidiarios que dividían y subdividían el terreno una y otra vez. Pequeños chorros itinerantes servían para que además de verse el agua, se oyera.
Los árabes, además de velar por la conservación de la cultura clásica (Grecia y Roma), fueron los transmisores del inmenso acervo cultural y científico de Oriente.
La civilización hispano-musulmana, a la que tanto debemos, supuso trasladar a la Península Ibérica —desde 711 hasta 1492— la esencia y el sentimiento creativo del mundo islámico, a través de las rutas —terrestres y marítimas— desde los principales centros emisores: Samarcanda, Persia, Aleppo, Damasco, Alejandría, Constantinopla, Bagdad, Arabia, etc. Y el jardín fue uno de esos tantos valores recibidos de aquellos pueblos, paradójicamente, tan relacionados con el desierto el calor; por ello, siguiendo las enseñanzas del Corán, era preciso ofrecer un pequeño anticipo del paraíso a los hombres, y éste era el jardín; pero el jardín islámico no se entiende sin el agua: albercas, canales, aljibes, fuentes…, con todo un complicado sistema de ingeniería hidráulica —tanto para los jardines privados como públicos— que garantizaba el movimiento del agua, de un nivel a otro, a través de cascadas, si es en sentido descendente, y con norias o aceñas, si se trataba de un plano ascendente. Componiendo, todo ello, un extraordinario conjunto espacial de singular belleza, equilibrio, volumen y forma.
Los palacios hispano-musulmanes están considerados como los más hermosos de la civilización islámica de todos los tiempos; en este sentido, Córdoba, primero, y Granada, después, tienen mucho que decir. Pero dejemos que sean sus propios poetas medievales quienes nos describan tales paraísos… Ibn Sa’id, poeta sevillano del siglo XIII, en su obra: El libro de las banderas de los campeones, supo describir con estas frases el encanto de los jardines acuáticos de al-Andalus: “¡Qué bello el surtidor que apedrea el cielo con estrellas errantes, que saltan como ágiles acróbatas! De él se deslizan a borbotones sierpes de agua que corren hacia la taza como amedrentadas víboras. Y es que el agua, acostumbrada a correr furtivamente debajo de la tierra, al ver un espacio abierto aprieta a huir. Más luego, al reposarse, satisfecha de su nueva morada, sonríe orgullosamente mostrando sus dientes de burbujas. Y entonces, cuando la sonrisa ha descubierto su deliciosa dentadura, no tardan en inclinarse las ramas enamoradas a besarla”.
Generalife.
©Fundación El legado andalusí

Uno de los jardines más legendarios de la cultura granadina o nazarí fue la residencia del visir Ibn al-Jatib, ubicada a las afueras de la ciudad de la Alhambra. El lugar tenía un poético nombre: “Fuente de las lágrimas”; los escritores de los siglos XIII y XIV —como Ibn Jatima— no se cansaban en describir el embrujo de este edén: “¿Acaso es el firmamento o es una construcción en la que se levantan estrellas que oscurecen con su altura a los astros auténticos? Sus formas están enfrentadas entre sí y miran como si fuese el centro y los lados de su collar. Las aguas corren en ella como largas colas que se asemejan a cometas. Se levanta en lo alto de un pabellón rodeado de claraboyas de cristal cuya forma es proporcionada. Se moja con el agua el mirto que le rodea como una boca que sonríe o un bigote que florece. Allí se encuentra lo que se quiera de grandeza en la que brilla un jardín y sus torres”. Numerosos espacios ajardinados ricos en agua existían en todo el al-Andalus; nos vienen a la memoria los jardines de al-Zayyalí, en la Córdoba califal, que invitaban al diálogo y la creatividad, a la sombra de palmeras, granados y limoneros; los de Arruzafa, también en Córdoba, diseñados por Abd al-Rahman I; los de Madinat Zahra, a sólo 7 kilómetros de la capital del Califato, un capricho de Abd al-Rahman III a su favorita Zahra; los del rey al-Maimun, en la ciudad de Toledo; los de al-Mutamid, el monarca poeta, los del reino sevillano… Pero la mejor muestra de jardines acuáticos heredados de la civilización hispano-musulmana, se encuentra en Granada; nos referimos al Generalife (la residencia de verano de los monarcas nazaríes), allí se conjuga como en ningún otro lugar la esencia del paraíso: amplias avenidas arboladas, salpicadas de arbustos custodian estanques de todos los tamaños y formas, comunicándose con canales que abastecían, al mismo tiempo, circulares tazas de labios lobulados; de vez en cuando, surtidores con chorros de agua cristalizada que rivalizan en altura con los macizos vegetales (naranjos, limoneros, jazmines, geranios, laureles y toda clase de plantas silvestres perfuman el aire); los espacios íntimos son numerosos, provistos de bancos que invitan al descanso y a la inspiración; detrás de todo ese frenesí de belleza, el rumor del agua corriendo por todas partes… Ya en la Alhambra, en los jardines del patio de los Arrayanes, los grandes volúmenes de la arquitectura se duplican al reflejarse en el espejo cristalino del agua del estanque. En los jardines del Partal, en la Alcazaba —también en el recinto de la Alhambra—, la torre de las Damas igualmente se mira al espejo acuático, mientras es observada por el león-surtidor que parece velar su belleza.
El agua está presente en todas las manifestaciones de la vida en la cultura islámica.
Al-Ándalus salpicado.
Alberto Albaladejo. ©Fundación El legado andalusí.

Tal es así que en el mundo musulmán no existe realmente diferencia esencial entre el arte religioso y el arte civil; una habitación es siempre al mismo tiempo un lugar de oración, en cuya estancia pueden ejecutarse los mismos ritos que en una mezquita. “La pila de agua en mi centro, se parece al alma de un creyente, hundido en el recuerdo de Dios”, reza una inscripción en la Sala de Embajadores, o del Trono, de la torre de Comares del conjunto palaciego de la Alhambra de Granada. El mismo Patio de los Leones, todo un anticipo del paraíso en la tierra, es también un espacio donde el agua tiene igualmente un peso específico, aunque no por la abundancia del líquido elemento, sino por la notoriedad del clamor, del rumor, que se duplica con el eco que alcanza al rebotar en las cuatro dimensiones espaciales de este singular patio, igualmente concebido por sus creadores nazaríes, según el esotérico número de Oro (1.617). El Patio de los Leones fue originariamente un hortus conclusus, un jardín acabado plenamente, rodeado de muros (cuatro galerías porticadas), y todo edén de este tipo es, en la concepción filosófica y religiosa del Islam, una imagen del paraíso, cuyo nombre coránico al-yanna encierra, al mismo tiempo, los dos significados de “jardín” y de “lugar oculto”. Para asimilar esta profunda aseveración, es preciso imaginarse las superficies entre las cuatro corrientes de agua que, en la actualidad, están cubiertas de arena, a modo de arriates o pequeñas canalizaciones cubiertas de arbustos florecientes y toda clase de hierbas aromáticas. Por ello, no es de extrañar que en el Patio de los Leones, que sigue a conciencia la espiritualidad metafísica del jardín paradisíaco islámico, también estén presentes los cuatro ríos del edén musulmán, cuyas aguas corren hacia los cuatro puntos cardinales o, procedentes de ellos, hacia el centro, en donde esta área estaría representada por el mismo ser humano; algo similar a lo que ocurre con los laberintos, inspirados por los templarios, que los creyentes, a modo de iniciados en las ciencias del conocimiento, deben recorrer, en silencio y descalzos, para tomar conciencia interior de la fuerza de la Madre tierra. En la espiritualidad islámica, estos ríos son las venas del conocimiento que llevan al creyente hacia el centro, es decir, hacia su propio ser. Las corrientes del agua del Patio de los Leones nacen en las salas que se abren hacia el norte y hacia el sur y debajo de los baldaquines pétreos justo al este y al oeste.
Además, para confirmar esta suave pendiente entre los niveles que conforman las secciones arquitectónicas de este sagrado conjunto, es preciso recordar que el suelo de las salas se encuentra a un nivel más elevado que el del jardín central; de este modo, el agua, que ha hecho un reposo previo en las pilas redondas con los bordes lobulados, sigue su camino hacia el centro, precipitándose por los umbrales de las galerías, y sin dudarlo un momento, alcanza el centro espacial: la fuente, donde se relaja a la sombra de los leones para fundirse con el resto del líquido elemento. “Si alguien se lavara en una de sus pilas, el agua permanecería siempre limpia y pura”, exclamó Titus Burckhardt, uno de los grandes especialistas que haya conocido el arte nazarí.
Jardín del Partal, Alhambra, Granada.
©Xurxo Lobato. Fundación El legado andalusí.

La misma fuente con sus doce leones, que soportan una pila y arrojan agua por la boca, es un símbolo muy antiguo que había llegado a la capital del último reino musulmán de Occidente, en su palacio de la Alhambra, desde Persia y las ciudades imperiales de la Ruta de la Seda, en Oriente, hasta la ciudad de Granada. Pues el león que por sus fauces arroja agua cristalina, no es otra cosa que el astro Rey, del cual brota la vida. Los doce leones simbolizan los doce soles del zodíaco, los doce meses que, en la eternidad, existen todos simultáneamente. Se dice que estos nobles animales, inmortalizados en bellas esculturas de piedra, cuyos vivos cromatismos están en proceso de recuperarse por manos expertas, tienen la misión de sostener el mar, al igual que los doce toros de hierro cumplían en el primer Templo de Salomón, diseñado y construido por orden del más legendario de los arquitectos de la Antigüedad: Hiram; y este mar es el depósito de las aguas celestes. Lo que nos hace pensar es ¿hasta qué punto los constructores de las fuentes de la Alhambra —28 siglos después de Hiram— tenían todavía conciencia de ese simbolismo?; una cuestión que algún día llegaremos a conocer. Lo mismo ocurre con los dos baldaquinos, igualmente porticados, alineados en los extremos más largos del rectángulo del Patio de los Leones (de este y oeste), que confirman la concepción y el modelo de jardín paradisíaco caracterizado por estos altos baldaquines (rafraf), o tiendas, que nos aproximan a la vida tradicional de los musulmanes en el desierto. En efecto, la techumbre en cuatro vertientes de estos palacetes recuerdan los “toldos” de lona en las caravanas del desierto, que parecen flotar sobre las estilizadas columnas coronadas por delicados y armoniosos capiteles. Por ello, en pocos lugares del arte islámico podemos apreciar como en el recinto de la Alhambra unas connotaciones tan vibrantes y analógicas al más puro arte persa.
A esta sobrecogedora imagen celestial del Edén pertenecen no sólo el murmullo del agua, cuyo rumor gravita en el espíritu de quien tiene la dicha de contemplar tanta belleza, sino también el perfumado aroma de las flores y plantas silvestres domesticadas y el delicioso canto de las aves. ¿Hay algún escenario más sorprendente y vital en el mundo que pueda hacer sombra a la Alhambra? Y si a todo ello le añadimos el equilibrio espacial de una arquitectura cristalina, pues el auténtico paraíso posee al mismo tiempo ambas propiedades: la plenitud de la vida y la naturaleza invariable del cristal. Es fácil llegar a la conclusión de que la Alhambra es el todo inalcanzable de belleza espiritual, donde el hombre alcanza la dimensión de sacralidad y el alma se proyecta al infinito. El paraíso —según la filosofía sufí— ha sido creado de la luz divina, y también de luz está concebida espacialmente esta alcazaba aérea —que corona el cerro de la Sabika, una de las siete colinas de la ciudad de Granada—, pues las formas de la arquitectura hispano-musulmana, los frisos arabescos, las redes talladas en los muros, las muqarnas (estalactitas parlantes de los arcos) existen no tanto por ellos mismos, sino para manifestar la naturaleza de la luz. El secreto más íntimo de este arte, tan espiritual como material, es una alquimia de la luz, pues como la alquimia verdadera tiene la meta de “convertir al cuerpo en espíritu y el espíritu en cuerpo”; el arte nazarí en sus 260 años de historia y desarrollo cultural, fue capaz de disolver el cuerpo sólido del edificio en un todo de luz vibrante, convirtiendo al mismo tiempo la luz en cristal inmóvil, y sus alarifes hicieron las veces de expertos alquimistas, hallando en la Alhambra el crisol de la piedra filosofal, que, en este caso, no es otro que el líquido elemento, sabiamente aplicado a la totalidad de los cuatro elementos que configuran el jardín islámico, en general, y el de esta alcazaba, en particular.
Leonardo da Vinci, al igual que en otras cosas, se adelantó a su tiempo en cuanto al concepto de jardín residencial; sus mejores diseños se encuentran en el paradisíaco Valle del Loira —la región en donde vivió sus últimos cuatro años de vida, invitado por el monarca francés Francisco I, que fuera su mecenas—. El genio del Renacimiento fue el creador de los castillos fluviales, en los que el agua bravía servía para proteger el recinto y, al mismo tiempo, alimentar los canales que llenaban los estanques y surtidores de los jardines. Pero los jardines acuáticos más representativos del Renacimiento son algo más tardíos, y los más singulares ejemplos se encuentran en Italia. Sin lugar a dudas, la más impresionante de estas creaciones sea la Villa d’Este (construida entre 1550 y 1580 en Roma), donde el agua, exuberante, expresa jubilosamente el espíritu extrovertido de la época; sus fuentes, formando espectaculares cascadas, generan ecos ensordecedores, en un marco en donde las esculturas también forman parte de ese fantástico escenario. El agua, por lo tanto, ocupaba un puesto crucial en el jardín del Renacimiento. Estaba asociada a la fecundidad y a la abundancia de la Naturaleza.
Jesús Ávila Granados, escritor.