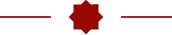Baeza, olvidos y presencias
La Ruta de los Nazaríes no solo atesora verdaderas reliquias del arte andalusí; ciudades como Baeza son la quintaesencia del Renacimiento español.
Llegué a Baeza después de haber leído una crónica tan extraña como las páginas del Código da Vinci pero verdadera. La escribió en el siglo XVIII el jesuita Andrés Marcos Burriel y decía así:
“A la testa de todos los seculares venía la clerecía, que se componía de los obispos, […]. Estos iban como de respeto delante del carro triunfal, que se había dispuesto sin perdonar nada al gasto, y dando cuanto pudo pedir la idea en lo magnífico […]. Acompañaban a la Reina del cielo, la reina de Sevilla doña Juana, y a las dos majestades los infantes don Alfonso el Sabio, don Fadrique, don Enrique, don Sancho, don Manuel, hijos del rey: el infante don Alonso de Molina su hermano, el infante don Pedro hijo del rey de Portugal, el infante don Alonso, hijo del rey de Aragón don Jaime el Conquistador, Huberto sobrino del pontífice Inocencio IV, sin querer omitir aquí quien había nacido infante y heredero de reino, y se le debían todas las preeminencias por el feliz trueque que hizo de su sucesión en la verdadera fe don Fernando Abdelmón hijo del rey de Baeza”.
Narraba la entrada en Sevilla en el año 1248 del rey Fernando III y, en ella, como se ve, ocupaba un lugar principal don Fernando Abdelmón a quien el monarca de Castilla y León dio casas en el barrio de Santiago, frontero a la Morería de los granadinos y a la Alhóndiga del pan, y molinos de aceite en Marchenilla, un lugar cercano a Alcalá de Guadaíra en el que aún se levanta un castillo con el mismo nombre. Así llegaron a juntarse, simbólicamente, los frutos de la Loma de Úbeda con los de la campiña sevillana y también su zumo dorado.

Llegué a Baeza cuando en la pugna por el sol en la Plaza de Santa María, la catedral vencía fácilmente al Seminario y por las calles ni un alma; tampoco las había en el hotel donde, al parecer, no me esperaban hasta el día siguiente. Así que, volviendo sobre mis pasos, me perdí voluntariamente por las calles hasta toparme con las conocidas popularmente como Ruinas del Convento de San Francisco, aunque en realidad no son tales porque, aunque Andrés de Vandelvira creara su traza y sus formas en el siglo XVI, no se terminó hasta hace más o menos cincuenta años. El nuevo arquitecto no quiso enmendar la plana al antiguo y sólo “dibujó” con acero las curvas de las bóvedas.
Convento de San Francisco
De allí seguí hasta la Puerta de Úbeda, que seguramente sería de donde partieron Fernando III, don Abdelmón y su padre a la conquista de esa ciudad, y tomando quizás su mismo camino después de dibujarla en mi cuaderno al ritmo de una cerveza, me encontré en el Paseo de Antonio Machado con su misma soledad.
Por estos campos de la tierra mía
bordados de olivares polvorientos,
voy caminando solo
triste, cansado, pensativo y viejo.

Vista panorámica de la campiña de Baeza
En el horizonte del inmenso panorama alternaban los huecos de sol y de sombras que dejaban las nubes dispersas como presagios de otras. De don Abdelmón a Antonio Machado debió llover aquí mucho pero siempre viniendo el agua por el mismo lado. El poeta habría oído decir: “Cuando Aznaitín se pone la montera, llueve, aunque Dios no quiera” y por eso tal vez fuera aquí mismo donde pensó escribir:
Sol en los montes de Baeza.
Mágina y su nube negra.
En el Aznaitín afila
su cuchillo la tormenta.
Con el mar verde y plata del olivar rizado por el cuchillo del viento volví a entrar en Baeza otra vez, y otra vez por las calles cercanas a la plaza de Santa María, pasando por los últimos jirones de la iglesia de San Juan Bautista, dejando que la piedra volviera a inundar la visión, quebrada sólo por algún ciprés que emergía de una tapia como el arma de un lancero invisible guardando la iglesia de la Santa Cruz. El templo es recoleto y austero. Nada enturbia su primitiva belleza desnuda; los tímpanos románicos de las dos puertas son embudos que conducen a las naves de su interior donde un arco de herradura, que podría ser mozárabe, es testigo de esos tiempos que, como los de don Abdelmón, han desaparecido de la memoria. Casi al lado, el contraste: el palacio de Jabalquinto se alza como una muralla de encaje, como la coraza ceremonial de esta ciudad, e invita a entrar en el patio y a asombrarse ante la escalera, dos siglos más joven que la fachada pero con el mismo horror al vacío.

Palacio de Jabalquinto. Sede de la Universidad Internacional.
Y la Universidad. Para todo el que llega hoy, su larga historia queda en la sombra por la gigantesca figura de un desaliñado profesor de francés: la figura de don Antonio Machado que aquí cruzó miles de veces su patio, impartió sus clases y salió a pasear “con sus soledades” pensando siempre en Soria, porque allí se le había muerto Leonor.
La catedral se levanta en el mismo emplazamiento que tuvo la mezquita, aunque esta fuera también catedral a mediados del siglo XII cuando Alfonso VII conquistó la ciudad en los años de la agonía almorávide. De aquel tiempo tan solo conserva restos en los pies de su nave y los bellos lóbulos del arco de la Puerta de la Luna. Solo eso.
Junto a la sede episcopal las casas Consistoriales Altas plantan en la piedra su gótico de última hora que enlaza ya con las modas arquitectónicas que trajo el Emperador, y los cánones neoclásicos del palacio de una familia baezana, los Rubín de Cevallos. En la acera de enfrente el sol pone de color albero los sillares del antiguo seminario de San Felipe Neri. Pero al fin y al cabo manda aquí la sombra de la catedral; bajo ella la Fuente de Santa María sigue entonando —indiferente— la salmodia de su agua.

La Fuente de Santa María es un arco triunfal que pregona desde el siglo XVI la abundancia que se repartía por el dédalo de huertas.
Baeza tiene muchas fuentes: esta de Santa María, la de la Estrella, señora de jardines, cuyo astro, en el cénit de un obelisco conmemora “la Gloriosa”, la revolución de 1868 que exilió a Isabel II y dio paso a la I República Española o la de la Puerta de Toledo, con orígenes en el siglo XVII. Más antigua es la Fuente del Arca del Agua y a todas les ganan los leones y los toros de la Fuente de los Leones, en la Plaza del Pópulo, pues tanto ellos como la tosca Diana que los preside llegaron hasta aquí, probablemente desde el poblado ibero de Cástulo.
Hacia ella he encaminado los pasos, pero dando un rodeo para buscar primero los restos de otro edificio que fue templo, el de San Pedro, tan antiguo quizás como el de Santa Cruz, desamortizado en el siglo XIX y que hoy es tan solo una ruina romántica que sirve de vértice a los lados del ángulo que se abre desde el Paseo de las Atarazanas al Pópulo.
Esta fuente pone el justo medio a este conjunto formado por el lienzo de muralla con dos puertas en el lugar donde estuvo la de Jaén, mandada derribar por Isabel la Católica. Uno de los dos arcos es llamado “de Villalar” porque, al parecer, se levantó conmemorando la batalla en la que el recién llegado Carlos V venció a los Comuneros, o sea, a los representantes de las ciudades. Extraña paradoja la de la vida sinuosa de estas urbes porque nunca se sabrá si la razón verdadera de volver a levantar lo que había mandado tirar la abuela se hizo para honrar al nieto o para hacer prevalecer al fin y al cabo a quienes debieron acatar aquella orden.

Plaza del Pópulo con el Arco de Villalar y la Puerta de Jaén.
Pero hoy la plaza está aquí, con las Antiguas Escribanías apoyadas en el arco de una forma extraña, si no se sabe que allí existió hasta no hace mucho un retablo callejero, el de la Virgen del Pópulo, conservando la leyenda de que en ese lugar se dijo la primera misa en el siglo XIII.
Enfrente de las dos puertas, las Carnicerías, con su enorme escudo imperial, pregonan la importancia de Baeza en la centuria del seiscientos.
Enfilando el Paseo de la Constitución, un Salón decimonónico con kiosco de música pero que antes fue plaza del mercado y, seguramente más atrás, el fedán del zoco semanal, aparece el Balcón del Concejo, el lugar preeminente de las autoridades en las corridas señoriales de toros y otras fiestas. Detrás se sitúa un Triunfo andariego, porque este no fue su primitivo emplazamiento, y la Alhóndiga en la acera de enfrente. Al fondo, señalada desde mucho antes por la estrella de la fuente, la Plaza de España, con la Torre de los Aliatares, altiva y seca, defensora de una barbacana que hoy es solamente el nombre de una calle, y enfrente la calle del Hospital de la Purísima.

Fachada del Ayuntamiento de Baeza, Jaén.
El ayuntamiento descubre, casi al lado, el plateresco que orla sus balcones y ventanas. Más allá, la mole de la iglesia de El Salvador vuelve a meternos en el ambiente en el que se mezclaron el gótico y los cánones andalusíes, el mudéjar, gracias al cual al-Andalus no fue arqueología. Si para Metternich la guerra era la continuación de la política bajo otra forma, el mudéjar hizo lo mismo para que al-Andalus siguiera vivo bajo otros ropajes.
Pero don Fernando Abdelmón no volvió a Baeza, ni siquiera a morir como Pablo Olavide. Está enterrado bajo el pavimento de la catedral de Sevilla.
Antonio Zoido.
Escritor