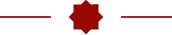Castillo de Locubín. El yunque del tiempo
En la Ruta del Califato, Castillo de Locubín se asienta sobre un risco desde donde se alcanzan sus provincias limítrofes: Granada, Córdoba y Jaén. Desde su fortaleza se despliega la majestuosa vista de Sierra Nevada, y a sus pies la vega y la ciudad de Granada.
Desde que hemos entrado en los falsos valles de la Subbética, los heraldos de la primavera han ido apareciendo de curva en curva con la mañana. Almendros, cerezos y ciruelos en flor ponen pequeñas motas rosas y blancas en las laderas aún ennegrecidas de los montes en los que el olivo, a pesar de estar plantado en tierra propia, no es el rey. La gran Mota de Alcalá de los Zaidos ̶ siempre siendo el mismo “Moro Zaide” en el Romancero fronterizo ̶ , que se castellanizó como Alcalá de Benzaide, se recorta durante unos minutos dentro del marco del paisaje hasta que un viraje pronunciado la borra de un plumazo.
Castillo de Locubín aparece entonces, albo y rojo, serpenteando por la Sierra de la Acamuña, a contracorriente del río San Juan. Es el antepenúltimo sábado del invierno. Las 11 de la mañana suenan en algún reloj ̶ quizás el del antiguo Pósito ̶, mezcladas con el guirigay de los chavales que juegan frente a la fuente que hay junto al paseo y el tañido de duelo de las campanas de la parroquia, marcando el compás del cortejo de un entierro calle arriba.

El castillo está asentado sobre un otero desde el que se dominan territorios de las provincias de Granada, Córdoba y Jaén, condición ideal para la defensa, como todo lugar de frontera. Desde esta enriscada fortaleza, la vista de Granada se ofrece con nitidez con Sierra Nevada como fondo, y la vega que la antecede en una feraz llanura.
El castillo, llamado Isn al-Uqbín por los árabes, que significa “castillo de las Águilas”, es descrito en numerosas fuentes árabes, y entre las más precisas tenemos la que nos deja el célebre Ibn al Said. Nacido en Alcalá la Real en 1214, es referido por su biógrafo, Ibn al-Jatib, como “la joya central del collar que forma su familia, el más sabio de su tierra, la perla de su país, autor y compilador, gran viajero, personalidad original, buen informador, extraordinario en su peregrinar por el mundo, en frecuentar a los poderosos, disfrutar de grandes bibliotecas y en acopiar interesantes datos acerca del Oriente y el Occidente”. ¡Qué mejor panegírico!
Nos dice así: “Isn al-Uqbín es uno de los castillos de Alcalá la Real situado sobre un bello y floreciente valle. Mi padre me informó de lo siguiente y me dijo que en su juventud se reunía frecuentemente en él [el castillo] con sus parientes y amigos y tenían ellos en el valle un palacio en el cual se consagraban a las diversiones propias de la juventud y se movían por sus alrededores libremente como el viento […]”.
Y de Castillo de Locubín era también originario Ahmad b. Lubb al-Uqbiní, un afamado poeta del siglo XII.
En la ermita de Jesús el Nazareno entran, sobre todo, hombres ̶ ¡qué raro! ̶ , como entran hombres en la mezquita de Xauen, pero no se arrodillan; miran, de pie con los brazos a la espalda, la imagen del camarín que carga una cruz de taracea y viste, como si fuera el paterfamilias de una vieja sociedad en desuso, una túnica repujada con bordados macerados en el tiempo. Sobre unos folios fijados a la puerta, las cuentas de la hermandad, como unas matemáticas anuales, pero atemporales, interpuestas entre Dios y Sus criaturas.
Fuera ya es otra cosa, fuera es ya el Tiempo y su persistencia de martillo pilón, sobre una posición geográfica que es envidiable y envidiada, quien reina en “El Castillo” ̶ así es como llaman los propios a su pueblo ̶ desde hace milenios, desde mucho antes de que se llamara por su nombre de ahora. Los caprichosos murallones de la sierra, las grutas procelosas, el agua, los ganados y su deambular tras los pastos trazaron las coordenadas de la estrategia para que el lugar fuera clave y gozne; sus habitantes hicieron el resto. El visitante lo advierte con rapidez.
̶ ¿Sois descendientes de Castillo? ̶ pregunta primero una mujer, luego un hombre, luego otro, hasta que casi es obligada la respuesta en forma de pregunta para encender la yesca de la conversación.
̶ ¿Hay mucha gente de Castillo por ahí?
̶ Mucha, mucha gente. De aquí se fue mucha gente. Hay gente de Castillo en medio mundo.
A partir de los años 50 del siglo pasado muchos tomaron el camino de la diáspora, primero a Barcelona o Madrid, luego a Francia, a Alemania, a Suiza, a Holanda… Por media Europa anduvo la gente de Castillo, y aún andan muchos, como si estuvieran bajo un hado que obligara, tiempo a tiempo, a marchar, o a cambiar de bando, a ser de todo cuanto la Frontera obliga a ser: iberos, romanos, moros de los del siglo VIII, muladíes al día siguiente ya en el califato, ziríes, almorávides, almohades, castellanos nuevos, nazaríes, gentes de los Banu Said ̶ los Abanzayde de la vecina Alcalá ̶ , de nuevo castellanos, gleba de los caballeros de órdenes militares, siervos del rey, mesnadas de algún noble, jornaleros de Alcalá… emigrantes. Emigrados en varias ocasiones muchos de ellos, hortelanos por fin, de una vez por todas.
El castillo que da nombre al pueblo, y que sus habitantes prefieren llamar la Villeta, puede dar fe de ello. Sus muros y torres se alzan a pico sobre el talud resistiendo, mal que bien, el paso del tiempo. Los castilleros, en cambio, resistieron los embates del destino con las mejores armas: señalando las fechas lustrales[1] del año, levantando ceremoniales periódicos en vez de murallas, poniendo en el tiempo los hitos de la fiesta. Gracias a ellos pudieron traspasar el Tiempo, gracias a ellos siguen teniendo una razón para volver los que se fueron. Tal vez por ello este tropel de niños.
Puede ahogar ahora el murmullo de la fuente y puede doblar la campana despidiendo a los que tras su paso por el mundo acabaron aquí, en su pueblo y el de sus mayores.

[1] Se llamaban lustrales a las fiestas que tenían lugar cada cinco años, que iban acompañadas de sacrificios expiatorios, instituidas en Roma desde la época de Tulio Hostilio en el siglo VI a.C.
Cuando el entierro pasa, el chapitel de la torre parroquial, asomándose por encima de los silencios y los blancos de las fachadas de la calle, nos invita a bajar mientras el gorjeo del agua por debajo de las alcantarillas lleva la mirada a los muretes de defensa contra las avenidas que la gente ha construido. Enjalbegados pulcramente, aún conservan los brochazos frescos del inevitable blanqueo ante la llegada de la Semana Santa y del renacimiento de la vida.
¿Desde cuándo se vendrán blanqueando estas casas año tras año al anuncio de la primavera renacida?
La iglesia. La iglesia es la de la parroquia de San Pedro. Aparece con su fachada principal que llena una puerta de líneas clásicas del otro Renacimiento, de aquel que hace cinco siglos avanzó como una ola por todo el territorio de Jaén que no cayó de la parte de Fernando III, de la tierra jiennense entonces recién castellanizada y, puede ser que, por eso, abierta a las novedades, a adoptar todo lo nuevo con el ímpetu del converso.
La impresionante bóveda de cañón anonada al traspasar el cancel; me hace recordar que tuve una sensación parecida al entrar, distraído aún por la pequeña estatua de Virgilio apoyada contra una vieja torre situada enfrente, en la iglesia de Sant’Andrea de Mantua, obra de Leon Battista Alberti. Caigo entonces en la cuenta de haber leído días antes que el edificio lo había levantado Juan de Aranda, natural de Castillo de Locubín y mano derecha del afamado arquitecto renacentista español Andrés de Vandelvira.
En España, en general, y en Andalucía, en particular, los templos de las zonas rurales han estado hasta ahora en brazos de gente poco formada en las disciplinas artísticas y eso se nota: la decoración es lo que han ido dejando lustros de donaciones o de caprichos; la moda posconciliar de dejar las iglesias desnudas, sin más, ha hecho el resto. Pero, así y todo, recorrerla de abajo a arriba es un placer para todo a quien le guste el “Gran Arte”.
Fuera, el sol resbala aún por la teoría de tejados que forman los del crucero, el de la nave principal y el del cimborrio. La campana ha dejado de doblar.

Otra empinada cuesta y varias revueltas nos van llevando hacia la plaza que no sólo debió tener relación con el castillo, con la Villeta, hoy propiedad particular y cerrada a cal y canto por un portalón, sino con los mismos orígenes del lugar. La plaza tiene las proporciones exactas y una fuente de piedra, remontada extrañamente por otra de forja industrial, esas que fueron señal del progreso y que en el siglo XIX llegaba de Vilanova y Geltrú, todavía por catalanizarse. Varios viejos nos desgranan al sol apacible las emociones del Jueves y el Viernes Santo, cuando las hermandades recorran el pueblo, suban sin descanso las cuestas pinas y se produzcan los encuentros de la Virgen con el Padre Jesús o la urna del Cristo Yacente.
Y es que estamos en el vértice pasionista de Andalucía, en el triángulo cordobés y jiennense, casi malagueño y casi sevillano, que se resiste a seguir en las Fiestas de la Luna de Pascua los dictámenes y los cánones que propagan las grandes ciudades como Sevilla, Córdoba o Málaga. Estas siguen manteniendo las formas de siempre en las procesiones, en la forma de llevar los pasos, en llenar de emociones el Viernes Santo, único día festivo antiguamente, desde el alba a la madrugada.
Los viejos nos hablan de la fiesta, de las sensaciones experimentadas en el momento de la salida matinal del Nazareno el Día Grande, de la Virgen de los Dolores que llega desde la parroquia, de la recogida, de la salida de la urna del Santo Entierro, llevada “del tirón” por los cargadores desde la plaza al mismo centro del barrio de San Antón, del segundo encuentro…
También las fiestas de otoño en las que, de nuevo es el Padre Jesús el protagonista, porque a alguien hay que agradecer las cosechas recogidas y alguien ha de bendecir las que se han de recoger.
Estos hombres parece que hablan de lo que acontece en el día señalado del Viernes con la luna más llena y más vieja del año pero, en realidad, están hablando de su juventud: de las representaciones de escenas bíblicas que entonces se hacían, de sus novias, de cuanto entonces no eran sino esperanzas, ilusiones juveniles y por eso todo aquello ahora parece mejor.

Sin embargo, seguro que no lo era. Lo pregonan las casas rehabilitadas recientemente, los aires novedosos ̶ no siempre acordes con la estética, pero seguro que más cómodos ̶ de las fachadas y los balcones. Queda la tradición reducida en la mayoría de los casos a la estrechez apaisada de las ventanas de la segunda planta. O a algún mirador que la cuesta y sus curvas no permite contemplar en sus reales dimensiones mientras nos vamos en busca de la recoleta Plaza del Pósito. El soberbio edificio de cantería es testigo de aquellos siglos en los que los embajadores de la Serenísima o de la República Marinera de Génova presentaban sus cartas credenciales en Sevilla llamando Andalucía “granero, establo y bodega de España”. Nadie ha podido averiguar la fecha ni el autor de la obra. Puede que se levantara ̶ dicen ̶ en el siglo XVII, o en el XVIII, no existe ni un solo dato de todo ello; ahora no almacena trigo sino cultura; bajo sus bóvedas, restauradas en una singular campaña de protección de estos establecimientos llevada a cabo hace tiempo por la Consejería de Obras Públicas, se alberga la biblioteca del pueblo y el Museo Pablo de Rueda, el destacado artista plástico nacido en esta localidad y afincado en Holanda, de vocación universal.
Lo corona un reloj con dos campanas; tan empavonado y tan neogótico que parece Bruselas, instalado en lo más alto por algún prócer del siglo XIX ̶ tal vez en la Primera República, quizás en medio de los tiempos de caciques… ̶ vaya usted a saber por qué. Seguramente, porque no hubo antes un obispo que mandara ponerlo en la torre de la parroquia. Pero este reloj civil (no hay muchos relojes civiles en nuestros pueblos) hace cientos de años que marca las horas por el método de dividir los 360 grados de la circunferencia terrestre y no por la liturgia de partir el día en los toques de alba, de coro, de Ángelus, de vísperas, de oración, de ánimas…
Todavía más arriba de la campana de las horas, en lo alto del pináculo, la veleta indica como por casualidad la vega del río San Juan, demiurgo real y verdadero del enclave. Su puente fue antaño máximo común divisor de las tierras de los unos y los otros; hoy una atalaya de antiguos molinos y modernos huertos de cerezos, el “Dorado” de los castilleros de hoy.

En esta mañana, las cerezas sólo son una promesa en forma de flor, atisbada entre cañaveras y troncones lamidos por el agua. En un mañana próximo, la cereza será pregón de Castillo de Locubín mucho más allá de estos montes y reina de la fiesta que la celebra.

Pero antes tendrá que pasar el Viernes Santo y llegar el Domingo de Resurrección.
Antonio Zoido
Es escritor