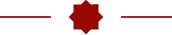Priego en su laberinto
Entre rasgos califales, nazaríes y barrocos Priego de Córdoba lleva contadas las verdaderas centurias de su vida, y ahí sigue. Muestra de grado a los viajeros su castillo, las Carnicerías Reales, sus iglesias, el adarve sin otro final que el tajo despeñado desde donde se otea la vasta extensión de su campiña, en pleno Parque Natural de la Subbética.
Cuando el viajero se adentra en el Parque Natural de la Subbética, comprende de inmediato la categoría de Priego de Córdoba. Cruce de caminos y culturas, fue la naturaleza la que le otorgó su personalidad. La cabeza de alfiler que fija el centro de la rosa de los vientos de todas las montañas está allí, en el sitio que corona a Priego de Córdoba.

Pico de la Tiñosa
Desde lo alto del cerro del Calvario vemos desplegarse el centro urbano en la explanada sobre la que se extiende la Fuente del Rey y la sucursal versallesca de la Fuente de la Salud, y poco antes, en un rellano, la cruz sevillana de la Cerrajería. Exacta, como trasplantada desde la plaza del Barrio de Santa Cruz que custodia los restos de Bartolomé Esteban Murillo, fue colocada allí, seguramente en esos tiempos glosados por Óscar Tusquets en los que la copia no estaba mal vista.

Fuente de la Salud
Fuente del Rey

El hierro es omnipresente, pero claro, Priego siempre tuvo en Zamoranos su yacimiento de hierro y en la forja uno de sus amores; por eso exhibe en los balcones de sus casas y en sus paseos un magnífico y diverso muestrario de faroles, mitad cordobeses, mitad granadinos, del todo suyos; por eso, toman mil formas distintas sus rejas a veces forradas de celosías que se parecen a las musharawiyas tunecinas, que incluso están pintadas en la misma gama de colores.
Porque, al lado del hierro, está la madera tomando formas singulares en cualquier parte, en las casa-puertas de los zaguanes, en los pasamanos de las escaleras, por doquier. Si en una de aquellas disputas del Mester de Clerecía como la de los Denuestos del agua y el vino hubiera que elegir para definir la ciudad entre los esplendores del barroco y las pequeñas obras en hierro o madera que se extienden por el casco histórico, tal vez fueran éstas las que se alzaran con la victoria. Es posible que en ellas esté el laberinto de una Historia arracimada y, como los racimos de uvas de esas parras que aquí tanto abundan, todo – menos la Fuente del Rey– se enseñe como mínimo signo para no alardear de una prosperidad forjada en el ochocientos.

El castillo perteneció a los marqueses que llevan en su título el nombre del lugar; el primero de ellos, Don Pedro Fernández de Córdoba, fue un humanista del Renacimiento, con una biblioteca comparable a la de Hernando Colón, pero en la saga no debieron pervivir esas inclinaciones en siglos posteriores a pesar de que los dominios del marquesado se extendieran por los valles y montes de la Subbética: el informante de Pascual Madoz para su Diccionario deja consignado que la esbelta Torre del Homenaje le servía de granero al señor del lugar en la medianía del siglo XIX.
Pudo almacenar mucho, a juzgar por el tamaño de las salas del edificio. En su planta baja algún artista ha dejado para ser entrevista una instalación de polvorientas maletas y pilas de cestos no exenta de gracia, como si aquello fuera el taller de pintura de Cristóbal Toral. Es todo cuanto queda en medio de un recinto al que podrían también aplicarse los versos de Juan de Arguijo:
Estos ay dolor que ves ahora
campos de soledad, mustio collado …
A los pies del castillo, y hasta rodear la iglesia de la Asunción y dar con el Adarve, se extiende el Barrio. El barrio del castillo, claro está, con el mismo sentido que el Hradčany de Praga, con su Calle Real, incluso, y juegos de esquinas que forman parte, sin saberlo, del Testamento Andaluz, de Manuel Rivera. Juegos cubistas reiterados sin repetición que de pronto, al llegar a la plazuela, se vuelven aéreos en las líneas de los tejados que ascienden hasta el pináculo de la Iglesia encerrando la espuma de las olas barrocas del sagrario.
Al otro lado de la fortaleza, y en lo que hubo de ser frontera entre la ciudad y su ejido, aún campan soberbias las Carnicerías Reales, con imponente puerta carolingia -toledana o cacereña- y una escalera de caracol que, realizada seguramente sin voluntad artística, sólo para poder subir cómodamente la carne, resultó de estética admirable. Teóricamente el estilo de la cara exterior del establecimiento no corresponde al que los libros de historia del arte atribuyen a los años en que fue levantada, pero tampoco corresponde al edificio el título de real, porque lo levantó el municipio. La Historia real, de cualquier forma, es anterior a la literaria. Y más enrevesada.
Frente a la portada de las carnicerías, fruto de un manierismo tardío,se encuentra la calle a partir de la que se abre la plaza donde se levanta la iglesia de San Pedro a cuyos primitivos propietarios franciscanos todas las guías aplican el calificativo de «alcantarinos».

Iglesia de San Pedro
El templo luce en su frontispicio la tiara con las llaves, símbolo del magisterio romano de San Pedro pero la duda surge de inmediato. ¿No se referirá la titulación a San Pedro de Alcántara, fundador de la rama franciscana de los alcantarinos? El arte de la dislocación ha sido practicado con eficiencia en nuestro puzzle territorial hasta lograr que Américo Castro acuñara su frase lapidaria, paradigmática:
“No habitamos nuestra propia Historia”.
Esa dislocación fue muy frecuente en los siglos en los que aún no se conocía la filosofía de Descartes de la cual nació el primum vivere, deinde philosophare -primero hay que vivir y después filosofar- sino que aún perduraba la primacía del simbolismo medieval. Todavía entonces era necesario filosofar para poder vivir y, del mismo modo que hoy las empresas se deslocalizan buscando mercados más rentables, entonces solía suceder lo mismo con las instituciones limosneras, mecanismos de tanta entidad económica como la industria del pliego de cordel de los ciegos en busca constante de audiencia como si de un canal de televisión se tratara.
Pero lo mismo es posible que aquellos frailes buscaran la equivocidad. ¡No hay nada nuevo bajo el sol!
En todo caso, ese fue también el proceso experimentado por la exuberante ermita barroca de la Aurora dedicada anteriormente a San Nicasio, el santo que tuvo la suerte de que fuera suyo el día de la definitiva conquista cristiana de Priego de Córdoba.

Desde el Balcón del Adarve se contempla una panorámica de la campiña que casi abarca los cuatro puntos cardinales.
Cuando en el siglo XVIII las hazañas conquistadoras quedaron muy lejos, los frailes pusieron manos a la obra de difundir el misticismo vital que todavía encontramos en las coplas conceptistas de los coros de campanilleros. «Auroreros» los llaman también, y siguen recorriendo las calles al alba de los días señalados haciendo de almuédanos marianos con sones dulces e ingenuos a pesar de su culto léxico y sus rebuscadas metáforas. De naif podría haberlos motejado algún artista francés en caso de haberlos oído y entendido.
La ingenuidad se extiende a las figuras de San Juan de Dios o de la Virgen de las Angustias que presiden las fachadas de sus iglesias, imágenes admirables, de una personalidad arrolladora y lejana a la reiteración que en otros lugares tomó la imaginería religiosa. ¿Escuelas locales? Bueno ¿y qué? La ingenuidad de la Virgen de la Fuente de la Salud escuchando el gorgoteo del agua, ahora escasa, la hace más señora del lugar; casi mítica, casi eterna, casi una Gran Madre traspasando el tiempo hasta el Neolítico.
En medio de los caños de la Fuente del Rey he sentido el comezón de volver a realizar la subida del cerro. Al entrar en Priego de Córdoba en diciembre del año pasado nos equivocamos de camino y terminamos allá, en lo alto, sin saber cómo comenzar a bajar. Entonces me topé casi de bruces con el paisaje de cruces de este Calvario, en medio de una niebla que, zarandeada por el viento de la Sierra de Albayate, pergeñaba grabados de Gustavo Doré. Aunque ahora la explanada brillara en los tonos bajos del amarillo otoñal, seguía teniendo la misma carga telúrica, la imantación que poseen la mayoría de estos lugares, sagrados desde sabe Dios cuando, enclavados en los lugares altos de muchos pueblos y ciudades de Andalucía.
Tal vez todo sea más sencillo de lo que parece: tal vez todo se deba a que el cerro es un gigantesco buey de agua que fluye por su base en la Fuente de la Salud. Fons Salutis llamaba la liturgia a la pila bautismal. Tal vez para la Ciencia todo sea sencillo y racional, pero la vida de estas ciudades no admite esos simplismos, no puede cortar el venero sentimental de lo mistérico. Necesita de la ambivalencia para traspasar los siglos. Así los traspasa el laberinto de Priego de Córdoba adormeciéndose plácidamente sobre las costillas de su cordillera.
Antonio Zoido es escritor