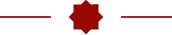Venecia, la tentación de Oriente
(Parte II)
Escaparate eternamente iluminado donde se conjugan con gracia la fragilidad y el exceso, en Venecia todo destila artificio. El más prodigioso acontecimiento urbanístico, como decía Le Corbusier, es una ciudad insensata, extravagante, inaudita, inverosímil; un desafío de las leyes de la lógica.
En el siglo XV muchos habían caído ya bajo el embrujo de este dédalo de callejas, de este laberinto donde no nos amenaza ningún minotauro. En tiempos de Shakespeare, como ahora, los venecianos compadecidos por el extranjero que pregunta una vez más una dirección, se limitan a decir, sin pizca de arrogancia y mirando hacia el entramado de fondamenta e sottoporteghi: “Sempre dritto”.
Desde siempre, el pragmatismo de los venecianos había hecho de su ciudad un centro cosmopolita. En las pinturas aparecen con frecuencia turcos, moros con turbantes, negros, y en sus mejores momentos la ciudad era como un caravanserai donde griegos, armenios y judíos tenían sus barrios y negocios. Los “Shylocks” peninsulares, que contaban con una sinagoga en el guetto de Venecia, podían comprar y vender en español. Para los sefardíes llegados a finales del siglo XV y comienzos del XVI, la vida en la ciudad puede haber significado una manera de continuar y de expandir la experiencia que ya habían vivido en España, donde había sido posible un fuerte mestizaje cultural entre judíos, cristianos y árabes. Por lo demás, en el curso de los siglos, el pensamiento de Oriente y Occidente se había entrelazado de forma estrecha. Dante Alighieri, en el Convivio, no oculta que es deudor del pensamiento árabe y cita en particular a Ibn Sina (Avicena), como uno de sus inspiradores y maestros.

Detalle de la obra de Paolo Veronese «Cena en la casa de Leví».

Imagen del Gran Canal
En una mañana brumosa, desde lo alto del Campanile, rodeada de alemanes, japoneses y húngaros, me gustaba más bien imaginarla como una torre de Babel, no ya como castigo, sino como un lugar de encuentro. Una especie de ciudad franca como en los tiempos del carnaval frenético en su edad de oro. Un lugar casi imaginario donde los libros (una preciosa edición de la Metafísica de Aristóteles con comentarios de Averroes, El Príncipe de Maquiavelo, Marcel Proust siempre A la sombra de las muchachas en flor…) podrían dialogar entre ellos, en estos tiempos de desencuentro, alejando la posibilidad de un mundo como un compendio de universos cerrados.
Entre las cúpulas de la basílica de San Marcos han trascurrido los siglos creando el mito de una ciudad extraordinaria, poderosa, decadente, evanescente y eterna. Venecia es un océano de arte que, en nuestros días, no vive ya de su poder sino de su belleza. De esa belleza crepuscular que inventaron los románticos: Venecia de gatos famélicos, de palacios roídos por el agua, de amores imposibles y esplendores marchitos. Todavía el viajero llega para saborear ese presente hecho solo de pasado, un aire de postrimerías, de necesidad vital de jugarse la vida. Coquetear con La muerte en Venecia y escuchar, sostenido, el Adagio de Mahler, visitar el Cementerio Marino, hacerse transportar en una barca que no es la de Caronte ─porque volvemos─ está ya al alcance de todos. Venecia es la “Mil y una Noches de Europa”, dejó dicho André Malraux. Pero Las Mil y una Noches no es hoy más que un libro de imágenes: las fachadas barrocas de las iglesias, la cuadriga de caballos de San Marcos, que tanto han visto, la majestuosidad de Tiziano, los fabulosos fondos sombríos de Tintoretto, la oscura sangre de las mujeres de Giorgione, los bufones de Veronese en la Santa Cena…

«Cena en la casa de Leví» (1573) de Paolo Veronese. Galería de la Academia de Venecia.

Isla San Giorgio Maggiore
VIAJEROS Y COMERCIANTES EN EL REINO NAZARÍ
Granada, convertida en el último refugio de la civilización islámica en la península, fue polo de atracción de numerosos viajeros europeos, sobre todo italianos. Corría el año 1526 cuando Carlos V, después de casarse en Sevilla, decide instalar la corte en tierras granadinas. A los jardines y estancias de la Alhambra afluyen entonces diplomáticos y humanistas de gran talla. Entre ellos Andrea Navaggiero (1483-1529), patricio veneciano, historiador y buen poeta émulo de los clásicos grecolatinos. De sus pláticas con Juan Boscán habrían de seguirse consecuencias cruciales para nuestra lírica: adopción del verso endecasílabo y de una serie de formas poéticas italianas, cadenciosas y flexibles, unidas a una nueva filosofía: el petrarquismo neoplatónico. La estancia de Navaggiero en España nos la narra él mismo en un magnífico relato de viaje (1524) y a través de cinco cartas dirigidas al geógrafo Giambattista Ramusio.
Los arroyos cristalinos, los frondosos olivares y fértiles huertas que habían extasiado al cronista Pietro Martire d’Anghiera, hubieron también de impresionar al veneciano, pues en su relato, quizá recordando los huertos que cultivaba en su patria veneciana, surge su asombro ante el enigma del agua en al-Andalus.
Como embajador de Venecia, Andrea Navaggiero había llegado a la Corte para gestionar un tratado de paz entre la Corona Española y la Serenísima, república esta que iría arruinando la sedería industrial granadina. En Lo que Europa debe al Islam de España, Juan Vernet nos cuenta cómo el precioso tejido fue monopolio andalusí al menos hasta el siglo XII, cuando el rey Roger hizo de Sicilia un centro importante de fabricación de sedas que se extendió luego a toda Italia. Mientras Venecia tuvo acceso a estas manufacturas a partir de la Cuarta Cruzada, en al-Andalus la seda constituía la actividad morisca más lucrativa desde al menos el siglo X. Admiración y codicia suscitaron los exquisitos paños de factura andalusí y ascendencia irania: los ricos bordados del tiraz, el dibay o satén con oro y plata entretejidos o el extraordinario kimha de seda adamascada, los diseños de cuyo reverso se sustraían a la vista según el ángulo de visión. El emperador Justiniano había dado a los árabes el derecho exclusivo de vender la seda y estos, reconocidos, habían bautizado a los bazares como al-kaysar-ia, “el lugar del César”. Los tejidos granadinos llegaron a gozar de gran renombre por su calidad y la fantasía de su elaboración. Hasta el Nuevo Mundo habrían de llegar algunas familias moriscas, enviadas, por ejemplo, a México, para enseñar el arte de la seda.

Una de las puertas de acceso a la histórica Alcaicería de Granada, donde se comerciaba la valorada seda granadina.
La intensa actividad comercial que conoció al-Andalus en la época medieval no es ajena a su situación estratégica como zona de intersección entre la cristiandad y el orbe islámico. A partir del siglo XII, con el avance territorial de los cristianos peninsulares, dicha actividad se concentra en el Reino Nazarí que se vio beneficiado por la reorientación que sufren los itinerarios comerciales europeos, al adoptarse la vía marítima a través del Estrecho de Gibraltar o ruta del Poniente en sustitución de la tradicional vía terrestre. Los puertos granadinos serán frecuentados por navíos genoveses, catalanes, mallorquines, portugueses o venecianos; en época de Muhammad II se firman tratados entre Granada y Génova, la gran rival de Venecia; los comerciantes trafican con los diversos productos ofrecidos por los musulmanes: oro y esclavos del África subsahariana, caballos de raza, cereales de Ifriqiya y el Magreb atlántico, cera y miel, cueros, frutos secos, uva pasa de Málaga, pimienta de Guinea, orchilla y grana, índigo, goma arábiga o los higos, las almendras, el azúcar y la seda granadinos. Cuando Constantinopla, el mayor puerto comercial de donde se obtenían artículos fundamentales para el comercio europeo cayó en manos del Imperio Otomano en 1493, el orbe conocido se hizo pequeño: era el alba de un Nuevo Mundo.
Mayté P. Bognar es Hispanista