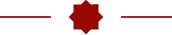Zuheros, la visión memorable
Entrevista desde lejos, la particular naturaleza rocosa de esta villa de la Ruta del Califato ya nos adelanta la belleza de este lugar y su maravilloso entorno.
A medio camino de la carretera que asciende reptando sobre un terreno kárstico hasta el santuario de la Virgen de la Sierra, una senda que se abre a la derecha comienza a bajar entre dientes de rocas calizas hasta el poljé de La Nava. Quizá a esto lo hayan llamado siempre así, nava o navazo, pero el lenguaje técnico se abre paso por las guías de nuestro tiempo.
Por la medianera de esta nava, navazo o poljé, que el lenguaje popular ya ha convertido en polje, corre agua gorgoteando por un presunto arroyo para engañar al caminante porque también se agazapa bajo la hierba del prado. Puede que, por eso, la gente lo llamara desde sabe Dios cuando “Bailón” pero gracias a eso tiene este desmedido prado de color lila que le prestan millones de flores y que aparece conforme la niebla sutil se levanta.

Más allá, hasta el final y un poco apartadas, las Chorreras vierten el agua de sus cascadas a otro arroyo que sirve de afluente al Bailón y los quejigos, los fresnos y los álamos toman el relevo en un terreno que ya perdió definitivamente su horizontalidad, que, conforme avanza la vereda de la Marcheniega, se vuelve más y más enmarañado, casi salvaje, hasta entrar decidido en un cañón al mismo tiempo que el río vuelve a precipitarse.

Después de un largo camino entre taludes, en lontananza se recorta con perfiles de postal, como una montaña de blancura coronada por un castillo, erguido en permanente equilibrio inestable en lo alto de su roca, enfrentado a la otra, la que alberga la Cueva de los Murciélagos.
Este es el final de la Subbética; estamos en uno de esos parajes que fueron limites naturales desde la antigüedad remota -desde hace seis o siete milenios nada menos- y por eso aquí las culturas no se desparraman, sino que se superponen, se amontonan como lo hace la misma población.
La Cueva de los Murciélagos podría haber sido en medio de cualquier mitología el lugar por donde se bajara al infierno pero, elevada al principio de esa campiña es, en realidad, un viaje a la semilla, al mismo Paleolítico, en el corazón de la tierra andaluza.


Aquí no habitó la muerte sino la vida. Unas manos primitivas crearon primitivos instrumentos, pintaron figuras de animales, usaron cacharros de cerámica…, vivieron para hacer que, luego, vivieran otros, y otros. Así llegó Roma y más tarde -tras su descomposición- el al-Andalus; y, tras varios siglos, la frontera más movediza de la Historia de España. De ella es fruto esta fortaleza con su torre espigada.
Ramón Carande que, como Caro Baroja, sabía de todo, dedicó algunas páginas de uno de sus pequeños estudios a esta época convulsa o, tal vez, fértil, pero la pintó con colores tan vivos que aun hoy, bajo el tibio sol de una primavera que se despereza, podemos imaginarla llena de renegados, tornadizos, elches, sicarios, espías dobles o simples, pequeños señores que pasaban a guerrear a un lado y a otro, según sus intereses: es lo que había dado de sí la elasticidad de una Castilla, llevada hasta el extremo por Fernando III.
Esa fue la Castilla que tuvo que ver después, por activa o por pasiva, la guerra de Alfonso X con sus hijos, la de Pedro I con sus hermanastros, los Trastámaras, la de éstos a causa de las continuas regencias por la minoría de edad de sus monarcas, mientras que en la pequeña Granada de los nazaríes mandaban judíos poderosos porque aún seguían abiertos los caminos del oro del Sudán.
Es la Castilla o la Granada -la de los Guzmanes, la Cerda, los Abenzaide o los Abencerrajes- de la niñez de Juan Ruiz, el que luego sería ese Arcipreste de Hita que nos la dejó retratada hasta en mínimos detalles. El recuerdo del Arcipreste lo ha traído esa vereda por la que vinimos: la Marcheniega; su desinencia es la misma que la de los estudiantes «nocherniegos» y otros «andariegos» para los que el poeta compone sus cantares.

Zuheros, ayer en la frontera de la inacabable contienda, es hoy una atalaya maravillosa para contemplar la campiña de Córdoba después de que hayamos soportado el dolor de las agujetas subiendo por sus cuestas pinas. Las guerras trajeron hasta aquí a la poderosa casa de Aguilar, que fue portuguesa antes que de Córdoba.
Pero entonces, después de que Boabdil hubiera sido relegado a su pequeño reino alpujarreño, la cuadrícula de la batalla estaba ahora trazada muy lejos, en otra península; no eran necesarias las torres almenadas y con matacanes, no servían ya las barbacanas y los rastrillos y, además, nadie quería que sirvieran. Los grandes apellidos, recordando en la penumbra de los sueños rotos al sabio moro de Fray Luis de León: “se labraban en palacios de ricos techos y portadas suntuosas”.
El autor Luque Requerey escribe de las grandes fiestas que en el siglo XVI ofrecían por esta parte del sur de esta provincia unos señores a otros que llegaban –acaso al rey o a la reina– mandando que sus vasallos moriscos vistieran sus antiguas ropas aunque estuvieran prohibidas por pragmáticas: las almalafas, las candoras o los zaragüelles ajustados con ricos cinturones repujados o las bandas de seda de colores vivos servían para forjar un imperio que, aunque fuera llamado «romano» por Carlos V, tenía más que ver con el de los califas que con el de los papas.
Fue entonces cuando los Fernández de Córdoba convirtieron el castillo en alcázar para que apareciera como
“… de los soberbios grandes el estado” y estuviera «del sabio moro, en jaspes sustentado».

En Zuheros todos hablan aún de aquel palacio, todas las guías lo mencionan, siempre con el subtítulo de «renacentista» aunque de él no quede más que algún altivo muro engastado en las rocas y los caprichosos rizos que el tiempo y el viento labraron en éstas, verdaderas obras de arte natural que contradice con la sola mirada a quien diga que el arte únicamente puede ser producto de un proyecto.
Los elementos arquitectónicos del palacio no tuvieron ni siquiera la misma mala suerte que los del Duque de Marchena, conservado a pedazos aquí y allá, o que el de Vélez Blanco que centra el Museo Metropolitano de Nueva York. De los que se levantaron aquí nadie sabe su paradero.
Aquí mismo, prácticamente al lado, se alza la iglesia parroquial de la Virgen de los Remedios. Quizás en el mismo lugar hubiera una mezquita, pero de ella no queda nada porque este mismo templo, obra de finales del siglo XVII, ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia.
En su interior, con la extraña dualidad de la religiosidad popular andaluza, la imagen patronal centra el retablo barroco tardío, pero ocupa un lugar inferior a otra representación mariana, la de la Virgen del Rosario, ataviada con vestimentas cortesanas del XVI, puede que como una de aquellas -o aquella misma- que luciera alguna señora en las fiestas fastuosas de entonces.
Y es que en el siglo XVIII el pueblo cambió de señor y fueron los marqueses de Algarinejo los que tomaron posesión de estas casas, estas calles y de la gente que las habitaba, trabajando fatigosamente los campos y llevando a cabo esas fiestas populares que hoy sólo están en la memoria de otra memoria: el recuerdo que queda de la ermita de los campanilleros de la aurora.
Zuheros ha dejado de ser la población pobre que describieran los diccionarios y guías de caminos del siglo XIX, cuando ya sus pocos telares de lanas se abocaban a la decadencia fatídica. Hoy, sin querer crecer mucho, presume de sus aceites o sus quesos y, recurriendo a su nombre andalusí Suhayra se ha convertido en una especie de centro anfictiónico entre las grandes poblaciones que la rodean y que se ven, como a tiro de piedra, desde la balconada del restaurante en el que reponemos fuerzas. El antiguo nombre adoptado hoy de nuevo emparenta al pueblo con la vega, cercana a Fuentevaqueros, que tanto amara Federico García Lorca: Zujaira. Y hasta le caen bien aquellos versos de juventud:
En el verde olivar de la colina
hay una torre mora,
del color de tu carne campesina
que sabe a miel y aurora.
Antonio Zoido. Escritor